Historia
En la antigüedad, La Merced era un barrio o anejo de la parroquia rural de Alangasí, hasta que, en mayo de 1964, se separó para formar una parroquia independiente mediante decreto de la entonces Junta Militar de Gobierno. Por esta razón, gran parte de su historia más antigua está entrelazada con la de Alangasí, pueblo ancestral en cuyo seno nació a partir de sus haciendas, y del cual más tarde se separó jurisdiccionalmente para emprender su propio destino.
Abordar la historia de La Merced únicamente desde 1964, año en que adquiere estatus oficial de parroquia, sería un error que lesionaría su pasado milenario, pues puede rastrearse hasta épocas remotas, junto con la parroquia de Alangasí, de la cual formó parte hasta mediados del siglo XX. Sus orígenes se remontan al período precerámico o paleoindio, es decir, hace más de 10.000 años. Su historia se inicia cuando, en el paleoindio (10.000 a.C.), se producen los primeros asentamientos de grupos nómadas llegados del norte a las estribaciones de la cordillera central, específicamente en la zona comprendida entre el Ilaló y El Inga, dentro de lo que hoy es la parroquia La Merced.
Las investigaciones actuales sugieren que el territorio ecuatoriano se pobló paulatinamente a través del Callejón Interandino, durante el retroceso de los glaciares de la última glaciación. Amplios bosques cubrían los valles y ofrecían múltiples recursos a los recién llegados, quienes encontraron en este sitio (El Inga – La Merced) una rica diversidad de animales, como perezosos, llamas, armadillos gigantes, caballos, osos, ciervos, camélidos y posiblemente mastodontes. Además, hallaron abundancia de frutos y plantas comestibles.

La cultura de “El Inga”, como se ha denominado a estos asentamientos tempranos, se ubicaba en las inmediaciones del cerro Ilaló, en su cara oriental (actual parroquia La Merced), y a lo largo del Valle de Los Chillos. Los primeros pobladores se asentaron allí atraídos por la abundancia de recursos minerales, como el basalto y la obsidiana, útiles para fabricar armas y herramientas.
Los asentamientos paleoindios de El Inga datan, según los investigadores más conservadores, de al menos 10.000 años antes de nuestra era, aunque algunos aseguran que podrían remontarse hasta 25.000 años atrás, lo cual implicaría que sus habitantes convivieron con los últimos ejemplares de la megafauna del Pleistoceno.
Este valle fue elegido por estas avanzadas humanas por cinco razones muy claras:
- Altitud y clima benignos, con diversos nichos ecológicos.
- Sitio relativamente plano, libre de páramo.
- Conexión fácil con otros nichos ecológicos necesarios para su supervivencia.
- Acceso al valle amazónico.
- Abundancia de materiales líticos para la fabricación de herramientas y armas.
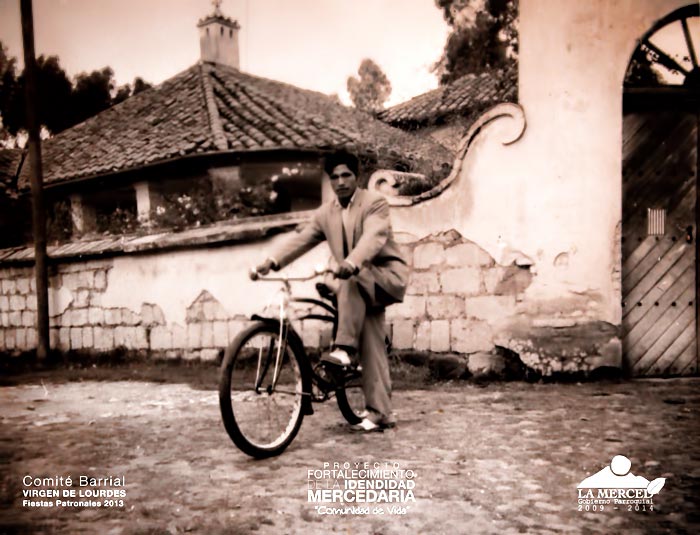
Un sinnúmero de evidencias arqueológicas halladas en estos sitios —puntas de lanza, flechas y herramientas de obsidiana— permite datar, caracterizar y fechar este período entre los 8.000 y 10.000 años. Aunque no se han encontrado restos humanos directos, salvo los mencionados por el Dr. Jorge Salvador Lara, conocidos como los cráneos del Hombre de Alangasí.
El sitio arqueológico de El Inga es considerado el más antiguo del Ecuador. Allí existió presumiblemente un campamento-taller del periodo paleoindio, habitado por hordas de cazadores-recolectores que deambulaban por la región en busca de recursos y utilizaban este espacio temporalmente para elaborar herramientas.
Posteriormente, gracias a algunos restos de cerámica conservados, se han identificado asentamientos de culturas aborígenes del período Formativo Temprano (3600 a.C. – 500 a.C.), del Desarrollo Regional (500 a.C. – 500 d.C.), como los Panzaleo, y del período de Integración (500 d.C. – 1500 d.C.).
“Pocas son las pruebas, pero parece que en la región del Ilaló existe una continuidad de la ocupación humana hasta el Formativo, evidenciada por la presencia de cerámica en los sitios descubiertos por Bell en 1974.”
Jara Holguín y Santamaría Alfredo, Atlas Arqueológico del Distrito Metropolitano de Quito, Biblioteca Básica de Quito BBQ/28, FONSAL, 2009.
Se puede afirmar, entonces, que la ocupación preincaica del Valle de Los Chillos, tras unos 7.000 años de evolución, se extendía desde el lado sur del Ilaló hasta los flancos del Sincholagua al sur; al oriente desde el Pasochoa y el Antisana; y al occidente hasta las faldas de Puengasí, con asentamientos originarios de las culturas Caranqui, Cayambe y Quitu-Cara (como los de Alangasí y Pintag). Como vestigios de estas épocas quedan toponímicos posiblemente en lengua Quitu-Cara: Ilahaló (Ilaló), Pillibaro (o Billibaro), Guangahaló (Guangal) y Alangachi (Alangasí).
Para el período de Integración, ampliamente documentado por la arqueología, se sabe que en Quito existían asentamientos que se extendían hacia los valles cercanos, como Urinchillo, Ananchillo, El Inga, Uyumbicho, Alangasí y Pintag. Estos grupos se integraban con pobladores panzaleos que llegaban del sur, formando redes de “bulus”, enlazadas comercialmente por yumbos y mindalaes, quienes ofrecieron resistencia a la expansión del Imperio Inca.
La llegada de los incas al Valle de Los Chillos ocurrió en 1487. Sin embargo, encontraron resistencia por parte de los ejércitos de Uyumbicho, Amaguaña y Pintag. El general Pintag es célebre por liderar la resistencia contra la penetración inca en Quito y sus alrededores.
Tras la conquista, los incas articularon estos territorios a su estructura estatal, respetando a los mantayas, señores de los bulus. Se fundaron los asentamientos de Hanan Chillo (Amaguaña) y Urin Chillo (Sangolquí), y se construyeron fortalezas en Pintag. Los ayllus, antes bulus, se integraron a través del camino del Inca, cuyo ramal atravesaba Pishingalli, Conocoto, Ushimana y Alangasí.
Durante la ocupación inca se establecieron mitimaes, redes comerciales, tambos, caminos, encomiendas pecuarias y agrícolas. Se introdujeron nombres en lengua quichua (como Cashachupa, Urcuhuaycu, Urpichupa, Cachihuaycu, Jatunguangal), se difundió la lengua incaica y se respetó la estructura social de los señores étnicos locales, quienes se integraron por lazos matrimoniales con mitimaes, yanaconas y kamayuccunas.

Finalizadas las guerras de conquista, comenzó el período colonial, en el que los españoles establecieron estructuras de explotación de tierras adjudicadas tras la conquista. Apoyándose en la estructura de autoridad preexistente, canalizaron los tributos a través de los señores étnicos.
Para explotar estas tierras se instauraron cuatro instituciones: las encomiendas, las doctrinas, las mercedes de tierras (agrícolas o ganaderas) y los obrajes. Las primeras encomiendas fueron adjudicadas a los conquistadores, luego a burócratas y, finalmente, a órdenes religiosas. También se beneficiaron descendientes del Inca que colaboraron con los españoles.
Las encomiendas eran grandes extensiones de tierra con sus respectivos indígenas, quienes seguían siendo considerados propietarios, pero debían tributar al encomendero con trabajo y productos. Esta institución estaba regulada por el Consejo de Indias y no podía heredarse indefinidamente, por lo que eventualmente muchas pasaron a manos de congregaciones religiosas, como los jesuitas. Por ejemplo, las tierras de la encomienda de Don Rodrigo Núñez de Bonilla, en Alangasí y Pintag, pasaron a ser regentadas por los jesuitas, mientras que Don Juan Sarmiento fue encomendero de Alangasí, Uyumbicho, Amaguaña, Sangolquí y Conocoto.
Las órdenes religiosas llegaron a poseer hasta el 60 % del suelo del valle. La colonia también aplicó las llamadas mercedes de tierras, adjudicadas por la Corona a notables que hubieran prestado servicios a la colonia. Las primeras se otorgaron en julio de 1535, y hacia 1536 se expandieron a Los Chillos, Cotocollao, Zámbiza, Pifo y Machachi. Con el tiempo, las tierras indígenas desaparecieron, pasando íntegramente a manos españolas hacia finales del siglo XVII.

Un siglo y medio después, en 1767, el rey Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas. Sus propiedades fueron confiscadas y administradas por la “Junta de Temporalidades”, hasta su venta o remate, generalmente a nobles criollos.
En 1832 se produjeron cambios administrativos que afectaron a Alangasí y a La Merced. La orden de los dominicos declaró parroquia eclesiástica a Alangasí con el nombre de “Pueblo Angélico de Santo Tomás de Alangasí”, aunque su fundación civil ocurrió el 2 de febrero de 1860.
Por su parte, Sangolquí se deslindó como cantón independiente de Quito, y algunas de sus parroquias rurales quedaron adscritas a ella, rompiendo la unidad territorial ancestral de bulus, ayllus y señoríos, lo que ha generado divisiones hasta la actualidad.

Novedades de La Merced en Facebook


La Merced es una parroquia rural del DMQ, situada a 25 km al sur-este de la capital, en los territorios del Valle de Los Chillos, tiene una extensión de 3.163 has., el 4,72 % de la extensión total del Valle de Los Chillos





